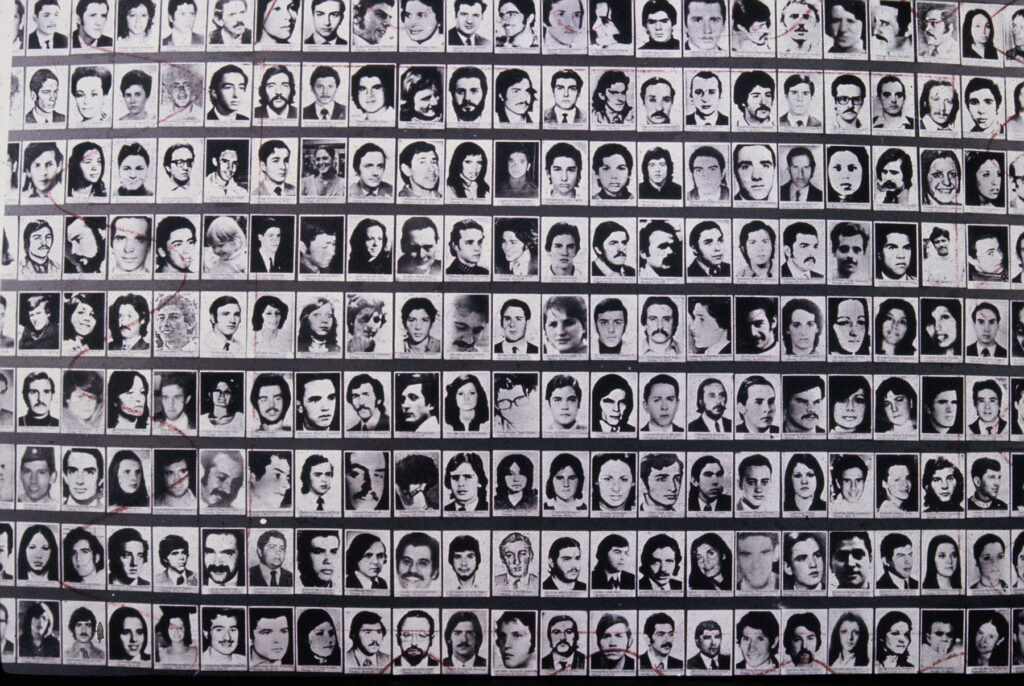En esta contribución de Florencia Angilletta para El Viento Común, nuestros lectores encontrarán pistas para pensar algo que acaso intuímos los que habitamos aulas. La pandemia puso de manifiesto algo en lo que no solíamos reparar: el pensamiento común situado dentro de una clase es irremplazable. Angilletta, docente de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, periodista, ensayista y escritora, autora de Zona de promesas. Cinco discusiones fundamentales entre los feminismos y la política (2021), dialoga con el último libro de Alexandra Kohan e interpela a nuestra época con la pregunta acerca de qué pasa en este tiempo cuando estamos en clase.
“Un atisbo de comunidad”
Alexandra Kohan, El sentido del humor
Quizás toda pregunta por dar clases sea una pregunta sobre ese “atisbo de comunidad”.
El último libro de Alexandra Kohan, El sentido del humor, publicado por Paidós, de alguna manera completa la trilogía entre Y sin embargo, el amor y Un cuerpo al fin –después de la primera publicación Psicoanálisis por una erótica contra natura–. Explorar el humor es, desde Kohan, volver sobre los asuntos, no los temas o tópicos, que organizan su pensamiento en distintos artículos e intervenciones. El sentido del humor comienza con un chiste que contaba su padre sobre una “cebra en un bazar”. Pero esta escena –el padre, el chiste– es recuperada como un acto de enseñanza, con ese “atisbo de comunidad”. Con lo que hacemos con lo que las palabras hacen de nosotros. “No fue un gesto de educación solemne, no fue un aleccionamiento ni fue, estrictamente, una pedagogía. Fue un chiste que tuvo efectos de enseñanza”.
Alexandra Kohan enfatiza: “Hay una especie de rechazo a los agujeros del otro –y a los propios– y a la inestabilidad de ciertos saberes”. “Creerse el ser, creerse ser […] Hay maestros que se creen maestros y esa creencia los pone serios, casi rígidos. Hablan del chiste pero nunca se ríen, hablan de la castración pero se muestran incólumes, hablan de los agujeros en el saber pero lo saben todo, hablan del significante del Otro tachado pero son intachables”.
El sentido del humor es, también, un modo de hacer un elogio de la enseñanza. No fija, no rígida, no enciclopédica. No del Saber, ni de la seriedad. Sino de una enseñanza que se cuela, que sucede; no se busca, se encuentra. Los centelleos de Barthes, las equivocaciones de Lacan, las risas en los seminarios de Deleuze, la agudísima observación sobre la mueca de sonrisa en la Yocasta de Pasolini, la fuerza de la poesía para reinventar la potencia de la lengua, la puesta en crisis tanto de la significación completa como de las incorrecciones fáciles o las indignaciones a la carta, los chistes en el almuerzo familiar, el witz como la chispa que nos aviva. Madejas con las que se teje, en una forma que también es un modo de pensar, una intervención sobre qué es leer, qué es escribir y qué puede ser dar la clase.
Dar la clase se trata, por momentos, de las huellas de la experiencia de cuando fuimos estudiantes: recordar menos un contenido, y más un tono, una voz o eso que puede llamarse un “estilo”. Un modo de mover los anteojos, de acomodarse el pelo, de agitar las manos, de lucir la caída de un pantalón, el vuelo de una campera, el caminar sobre unos zapatos. Mucho se ha dicho sobre la relación entre el aula y la actuación. Algo de personaje se cuela en cada docente. La escena no siempre es eufórica: hay tantas formas de estar en la clase como docentes. Están quienes van y vienen como rockeros, con un micrófono muchas veces imaginario, y están quienes, en un tono a veces dulcísimo, suenan contundentes.
Cuando en pandemia se masificó el pedido de las grabaciones, intuí que una clase por definición nunca se puede grabar porque, si sabemos que estamos siendo filmados, la espontaneidad se coarta. Es como si quisiera grabarse un encuentro de amigos o un almuerzo familiar. La clase es un hecho de intimidad absoluto, aunque no cualquier intimidad: una que es pública, sí, pero –insisto– no reproducible fuera de ese aura áulico que la enmarca. La única manera de dar una clase grabada sería olvidar que está siendo grabada.
De olvidos y recuerdos está hecha la tarea docente.
Qué es una clase no puede ser respondido porque, en verdad, no es una buena pregunta. En tal caso, más que una definición, podría pensarse en aquello que la rodea o en lo que provoca. Una clase está hecha de al menos dos madejas: la de la apertura y la de la preparación. Es un ejercicio de pensamiento, un espacio y un tiempo de ensayo y primera vez. Precisa algo que sucede necesariamente antes: la lectura de un texto, la planificación de una secuencia, la elaboración de un mapa –cuando no está, se nota–. Y también algo que sólo puede suceder ahí, sin red. Probablemente los dos extremos sean igual de cuestionables: la improvisación de quienes sólo usan la clase como ejercicio de su propia voz, como soliloquio de una confirmación, y la de quienes la burocratizan como si fuera algo equiparable a un tecnicismo. Estoy diciendo algo evidente: una clase sin preparación no es una clase; sin acontecimiento tampoco. Digamos que, para que la clase sea mucho más, es, en principio, una escena institucional, y a la vez eso que se mueve entre lo instituyente y lo instituido.
No tengo nada en contra del PowerPoint ni de los materiales audiovisuales, ni del despliegue de los llamados “recursos”. Más bien, creo que la clase, quizás tanto como la prensa y las publicidades, sea de los mayores termómetros de época, aquellos que permiten conectar y a la vez poner en entredicho algo sobre un tiempo. Sin embargo, esa lógica controlada, en la que pareciera que el recurso se pone por delante, oblitera otras emergencias y, además, insiste demasiado en emparentar la clase a un servicio. El peligro es olvidarse de que se trata de un lugar de encuentro entre estudiantes, docentes –con sus distintos cargos–, gestión –que ha permitido que esa clase suceda– y no docentes –cuyo trabajo ha abierto puertas y limpiado baños–.
Durante los últimos años, y de manera radicalizada después de la pandemia, la lógica imperante suele ser la del “servicio”. El problema no es el recurso ni la tecnología, sino cierto desorden respecto de qué es en definitiva una clase: su reducción a un mero servicio, con lo cual la tarea docente queda limitada a un secretariado que provee respuestas, materiales o indicaciones. Podemos dar una clase sobre “neoliberalismo” bajo la lógica del servicio y del secretariado. Una de las más importantes luchas de las últimas décadas ha sido la de la inclusión educativa. Este tiempo de refundación del Estado, de la política, de lo que tenemos en común, también puede ser un tiempo de refundación de eso que entendemos por clase.
Las preguntas por la inteligencia artificial, por la dificultad para los lazos, por el descenso de los encuentros sexuales entre los jóvenes, por la baja de la matrícula en varias universidades nacionales son también de este tiempo mileísta. El pedido de la inclusión, como si la homogeneización no hiciera chirriar las diferencias que colapsan constantemente, como si se apelara a una potencia docente por fuera de la precariedad de las condiciones que atraviesan su tarea, puede llevarnos a cierta encerrona (¿infantilista? ¿simplista?).
Una premisa compartida: el mileísmo no es sencillamente un gobierno, sino un cambio de época. Y ese cambio de época atraviesa el orden económico, aunque también el político, el social y, sin dudas, el educativo. Más allá de cuestiones partidarias, el mileísmo ha llegado a las aulas, es parte del desorden que nos rodea y que a veces puede tener expresiones violentas. Las clases no están fuera de este tiempo; cierta romantización o cierto cierre impide dar discusiones más crudas, más difíciles, sobre qué conceptualizaciones estamos sosteniendo.
¿Qué podemos hacer para seguir dando la clase?
En El sentido del humor se recupera una escena en apariencia periférica. La tarea de ordenar un cuarto hace que se encuentre una nota de una maestra de inglés de la primaria. Una palabra resuena en ese texto: jokes. La maestra había escrito “jokes”, lo que en ese momento hacía la niña –chistes–, lo que vuelve a señalar la carta. Una carta siempre llega a su destino. Ahí se cruzan dar la clase, el humor y hacer de la lengua otra cosa. De olvidos y recuerdos también está hecho ese libro. Y, por eso, de cómo dar la clase –también–.
Buenos Aires, julio de 2025